

Sucedió en Tayikistán
Rutas y viajes 17 julio, 2021 Quique Arenas 0

El valle se estrechaba más y más y las montañas se veían más altas. El cielo estaba despejado y lo agradecía, pues pensaba que si me alcanzasen allí la lluvia o la nieve, sí que pasaría un mal rato. De hecho, unos meses antes había visto un vídeo de Ivana y Manuel, una pareja que viajaba por el mundo en una Yamaha Super Ténéré y, a su paso por la Pamir Highway, se encontraron con una tormenta de nieve. Ivana aparece, en un emocionante momento, llorando por el dolor que le provocaba el frío, pidiendo a Manuel que le prometa que su aventura va a terminar de una vez. Por fortuna, pudieron continuar.
Llegué a un punto donde una señal indicaba un desvío hacia la izquierda, obligando a subir por un camino de cabras que pasaba por la puerta de los hogares de las gentes que vivían en la parte más alta del pueblo. Como la Honda no lleva ningún tipo de protección en los bajos, al pasar por los baches más agresivos escuchaba los trancazos que las piedras y los montones de arena daban a los tubos de escape, que en otra época habían lucido cromados y brillantes. Imaginaba la cara que pondría el anterior dueño si viera lo que hacía con ella. Enseguida llegó la fuerte bajada y, tras algún que otro susto, pude retomar la arenosa pista, que ahora me parecía una agradable y placentera calzada.
Pasé las horas conduciendo en solitario, haciendo fotos y vídeos, cruzando ríos o rodando por tramos sin protección, sin importar que fuera en las zonas más altas, donde se pasaba al lado de espectaculares precipicios. Comí unas galletas en la puerta de un ruinoso colmado en un pueblecito, y por la tarde encaré una subida por un estrecho camino que acabó en un puerto de montaña ocupado por un cuartel militar. Paré a beber agua mientras aguantaba las bromas de un grupo de soldados.
Cuando se subieron a su vehículo, por un instante les envidié. Imaginé estar en ese mismo entorno con mis mejores amigos en una furgoneta, de vacaciones y pasándolo bien juntos. De hecho, a menudo me asaltaban las dudas de si viajar en solitario era la mejor opción. ¿Debía anteponer mis inquietudes personales frente a la idea de ir con alguien, como venía haciendo? O, por el contrario, ¿sería mejor renunciar a determinados destinos y pasar por fin un verano en buena compañía disfrutando del placer de la complicidad? Sabía de viajeros en moto que habían empezado juntos y, en mitad de la ruta, la tensión era tan alta que les resultaba imposible separarse de forma cordial. Las distintas inquietudes, el umbral del cansancio, la tolerancia al hambre, el nivel económico, las costumbres de cada uno y un largo etcétera se podían convertir en diferencias insalvables para acabar sintiendo que el otro no era el compañero adecuado. Incluso iba más allá y no negaré que, en ocasiones, otro debate me asaltaba y acababa dudando hasta de la libertad que me proporcionaba la moto: me preguntaba si, al elegir pasar mis vacaciones viajando de este modo, no me estaría perdiendo otros destinos más atractivos y a los que seguro no podía llegar en dos ruedas.
Una repentina y fuerte ráfaga de frío viento me despertó de mis pensamientos, devolviéndome a la realidad del Pamir. Tras hacer unas fotos, subí a la Honda de nuevo para continuar. El problema fue que la primera marcha no quería entrar de ninguna manera, era como si no engranara y, además, provocaba un desagradable ruido que me hacía temer que algo no fuera bien, como si dos piezas metálicas se rozaran de forma dolorosa una con la otra. «Jriiink, Jriiiink», escuchaba al hacer el gesto de meter primera. No solo lo escuchaba, sino que prácticamente lo sentía como si dos de mis vértebras estuvieran rozándose. Si alguien me hubiera dicho que el motor sufría del síndrome de la hernia discal entre el punto muerto y la primera marcha, me lo habría creído sin dudar. Probé a arrancar en segunda y aunque se escuchó un «¡Clounk!» bastante seco y desagradable, la Honda se puso en movimiento. Tenía claro que no era lo que más le convenía a la caja de cambios, pero al menos podía continuar avanzando. Con este truco de arrancar en segunda, tendría que seguir hasta llegar a Suecia.
Al atardecer, después de kilómetros y kilómetros de bajada, encontré Ishkashim, un pueblo rodeado de elevadas y puntiagudas montañas. Allí, un chico de unos treinta años me invitaba a gritos, de manera un tanto descarada, a alojarme en su establecimiento: «Hostel! Hostel!! Hostel!!! Hosteeeel!!!! Guesthouse, my friend!!!!!».
Le seguí y me llevó a un callejón, donde me mostró su negocio. Una casa de varias plantas y muchas habitaciones a la orilla del mismo río caudaloso que venía siguiendo desde bastante antes. Por un módico precio podría cenar y dormir en una habitación e incluso ¡ducharme! Sin embargo, el ambiente era un tanto estresante, pues estaba rodeado de niños a los que los adultos trataban a gritos y bofetadas. Es más, hasta los propios niños se comunicaban entre ellos de forma primitiva, mediante chillidos, tortas, patadas y zancadillas. Por mi parte y como profesor con método reciclado en numerosos cursos, intentaba mediar sin éxito alguno. Lo que veía no era objetivamente sano pero, por otro lado, como en una película de Walt Disney antigua, me venía a la mente la imagen de Mr. Issa Omidvar repitiéndome lo que me había dicho el verano anterior:
—Ricardo, recuerda: íbamos allí para descubrir, para aprender, solo para estar con ellos, no íbamos dispuestos a cambiar nada. Esto que tú dices es lo que hacían los católicos allá donde iban.
Pasé una agradable cena compartiendo mesa con Aad y Marja, los holandeses de las XT que había encontrado unos días antes. Cuando llegó la hora de ir a dormir, me retiré a mi habitación, un cuarto utilizado como almacén de colchones viejos en dos montones de unos dos metros de alto cada uno. Saqué a tirones dos de los que me parecían más cómodos y puse uno encima del otro. Hacía bastante calor y, en ropa interior, me tumbé sobre el saco, apagué la luz de la linterna y, a pesar de estar despejado, empecé a esforzarme por conciliar el sueño.
De repente, noté que algo me subía por la pierna. Me di la vuelta negando la realidad pero, a la tercera vez, ya no podía más y encendí la luz del frontal: me encontré con varias cucarachas de gran tamaño que, cual hienas, habían salido de caza nocturna y a las que un primer zapatillazo tan solo las malhería. Airado e indignado, fui a la Honda para buscar la tienda, que guardaba en las alforjas. Monté los palos y la mosquitera dentro de la habitación, al tiempo que el dueño me gritaba que era un maniático, que allí no había ratones y que los insectos eran pequeños, no eran venenosos y nunca podrían hacerme daño. Sus amigos se reían de las rarezas del europeo de turno y, tras dos horas dando vueltas y pensando en cosas relacionadas con el viaje, el sueño me venció.
La siguiente jornada fue de las más entrañables que recuerdo como viajero en moto. De buena mañana y al tomar la primera curva a la izquierda, me encontré con un angosto valle donde el río quedaba a mi derecha. Adiviné que estaba frente a Afganistán.
—¡Chico! ¡Afganistán! ¡Las montañas del Hindu Kush! Montañas y montañas de más de seis mil metros, pueblos sin lujos y vías sin asfaltar. ¡Qué cerca y yo sin visado! —me decía continuamente. Reconozco que, gracias a lo inhóspito del paisaje y la rudeza de la pesada Honda, a mi modo, me sentía como Tichy o los hermanos Omidvar, aunque ni de lejos fuera capaz de emularles.
Pude escuchar el sentir de los lugareños, que me comentaban que vivir tan cerca de Afganistán no les suponía ninguna dificultad y que, en esa región, la mayoría de la población era de Tayikistán, muchos de ellos granjeros que habían emigrado años atrás. Durante la ruta, me detenía con cierta melancolía frente a los puentes que, de haber tenido visado, habría podido cruzar. Seguí mi camino, parándome a menudo delante de los afganos, a los que saludaba desde mi lado del valle y ellos hacían lo propio desde el suyo.





















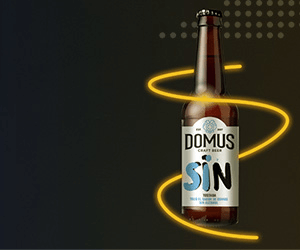






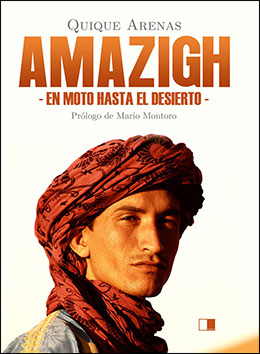
No hay comentarios hasta el momento.
Ser primero en dejar comentarios a continuación.