

Cabo Norte clásico
Rutas y viajes 24 marzo, 2020 Quique Arenas 1

Voy a ser sincero: nunca había priorizado Cabo Norte como aquel suspirado destino que algún día haría mío. Ciertamente es un viaje exigente, tal vez lo más bestia que se pueda plantear todo aquel que no pretenda salir de los límites del primer mundo, allí donde cualquier imprevisto se resuelve con una llamada de teléfono y el número de una tarjeta de crédito. Aun así, la llamada del punto más septentrional de Europa es un seductor canto de sirena, y cada vez son más los motoristas que se animan a conquistarlo.
Los preparativos son muy importantes, a la altura del que para muchos será el viaje más ambicioso de sus vidas: la equipación ha de ser cómoda a la vez que eficaz frente a temperaturas extremas, y la máquina tiene que estar revisada hasta el último tornillo… Referente a la cuestión económica, asume cuanto antes que en Escandinavia somos indigentes en moto, ya que el nivel económico nórdico está muy lejos de nuestros estándares, así que nos resignaremos a dormir en campings y comer esas salchichas que preparan en las gasolineras… Y el alcohol, mejor evitarlo: está tan gravado con impuestos, que es más barato brindar con caviar.
Respecto a la puesta a punto de la moto, cambié diversos consumibles de mi SuperTeneré: líquidos, batería, y un juego de neumáticos que duraron lo que duró este viaje, concretamente unos Continental ContiTrail Attack 2, muy asfálticos porque daba por hecho que no íbamos a salir de lo negro… Iluso de mí, y bravo por la respuesta de los ContiAttack en los doscientos kilómetros de pista que recorrimos.
Por lo demás, el asiento de gel Lolo Pámanes se reveló como un gran aliado en un viaje de este calibre, con varias etapas “milkilométricas”.
Se puede ir al fin del mundo con una chupa de polipiel y unos papeles de periódico a modo de aislante, pero una ropa técnica eficaz aligera mucho las penurias; yo opté por la chaqueta Held Caprino y el pantalón Held Arese, productos de calidad más que contrastada que llevan varias temporadas en el mercado. Por debajo de éstos, la camiseta y pantalón termorregulador Rukka Outlast prometían la mejor relación eficacia-comodidad en temperaturas de alrededor de cero grados.

El día de la partida, con la moto torpe de tanto peso y tus allegados incapaces de contagiarse de la ilusión que uno emana, era inevitable dudar ante el monumental fregado que estábamos a punto de pisar, pero el movimiento disipa las inquietudes, y si cuando rebasas la frontera francesa ya ni piensas en ello, es que lo estás llevando fenomenalmente.
Hay que decir algo en voz bien alta: acercarse a Cabo Norte es un soberano tostón. Lo habitual es invertir 15-20 días para ir y volver, debiendo cruzar Europa de manera decidida, fundiendo sin misericordia la tarjeta en los peajes de Francia -bendita tarifa reducida para las motos-, y posteriormente en las autobahn alemanas, gratuitas y de velocidad libre: pese a ello, aconsejo encarecidamente no fliparse con el puño del gas, ya que el tráfico denso genera inevitables retenciones, y personalmente observé hasta media docena de colisiones por alcance, alguna de ellas grave.
Para romper la rutina, en Friburg abandoné la autopista para atravesar Schwarzwald, la “Selva Negra”, zona montañosa plagada de bosques de abetos, pueblos de postal y carreteras muy apetecibles. También aproveché para despojarme de la ropa veraniega con que había salido de casa, sustituyéndola por el flamante equipo “Held”, que estrenaba por vez primera… Demasiado tarde me percaté de que debería haber hecho un “rodaje” para detectar posibles problemas de roces o mala adaptación, pero todo encajó como un guante a la primera: por estos detalles pagamos lo que pagamos a estos fabricantes.
Ya en el norte de Alemania, una de las fórmulas más utilizadas para cruzar a Escandinavia es tomar el ferry de Puttgarden (40 minutos de travesía), pero os aconsejo que consideréis el ferry nocturno de Travemünde a Malmö, ocho horas en las que sigues avanzando mientras duermes.

Al día siguiente, recién desembarcado en Malmö, tardé poco en descubrir que Suecia iba a ser una prolongación del tedio francoalemán: la belleza no saldrá a tu encuentro, hay que ir a buscarla detrás de la inacabable barrera de bosques alpinos con los que tanto alucinas la primera media hora.
Huskvarna, en el centro del país, es la ciudad que alberga el gigante industrial Husqvarna, mayormente conocido por las motos de enduro, pero que también fabrica maquinaria industrial, forestal, agrícola, de jardinería, máquinas de coser, armas de fuego, ropa de seguridad e incluso un jodido carro para hacer perritos calientes. Junto a la fábrica hay un museo que contextualiza la trascendencia de Husqvarna en Suecia, Escandinavia y todo el mundo.
Pasé aquella noche en un hotel-pensión de Gävle, a orillas del mar Báltico. El local que había debajo era un kebab donde tres parroquianos le daban a la jarra en una mesa exterior; uno de ellos se me enganchó del brazo, medio entendí que también era motorista y que, canastos, por sus cojones íbamos a tomar una ronda juntos. Me presentó al resto de la pandilla (un gigantesco sueco al que le separaba un zurito del coma etílico, y una señora de edad indeterminada a la que le faltaba la mitad de la dentadura). Les prometí que “volvía en seguida, después de descargar la moto”, y ya no me vieron más el pelo, aunque yo sí a ellos: la ventana de mi habitación estaba justo por encima de sus cabezas. Por cierto, no había cortinas, y Gävle ya estaba suficientemente al norte como para no anochecer. Ni el antifaz me salvó del primer insomnio ártico.
Al día siguiente se repitió la tónica de ruta aburrida, con la sonadísima excepción del puente colgante de Höga Kusten, el tercero de su categoría más largo de Europa, y undécimo del mundo (1867 metros); la travesía de dicho puente fue una de las pocas oportunidades en que pude divisar la costa del golfo de Bòtnia, prácticamente invisible tras la barrera de árboles que, todo sea dicho, me sirvieron de parapeto para hacer más llevadero un desagradable día de vientos racheados.
Tras ochocientos cansinos kilómetros, llegué a Lulea, casi en la coronación del golfo de Bòtnia, y por lo tanto muy cerca de la frontera finlandesa. He atravesado el país sin una sola corona sueca en los bolsillos, en toda Escandinavia el uso de las tarjetas de crédito es masivo, e incluso hay tiendas con carteles que indican que “podrían no tener monedas para dar el cambio”. En Lulea reservé en el hotel más económico que encontré… Esperaba encontrarme un tugurio al estilo de la noche anterior, pero para mi sorpresa el hotel respiraba diseño cosmopolita y modernidad por los cuatro costados: el ahorro estaba en la habitación, un minúsculo zulo sin ventanas, pero aun así acogedor. Por lo menos, la inexistencia de ventanas me permitió dormir como una piedra, a salvo del sol de medianoche.

De buena mañana, el “buffet” del hotel estaba en la última planta, rodeado de ventanales panorámicos en casi todas sus paredes, supongo que para compensar la carencia de las habitaciones. Los comensales que me rodeaban eran tremendamente silenciosos, me siento como un actor en un plató de televisión donde los extras están exquisitamente bien colocados. A través de los ventanales, Lulea se desperezaba con la luz irreal de estas latitudes.
Aunque el cielo estaba despejado, las temperaturas se habían desplomado en todas las franjas del día; un vistazo a la méteo corroboró que, de aquí en adelante, las temperaturas fluctuarían entre los 4-5 grados matinales, hasta los 15-18 del mediodía, auténtica gloria para los que odiamos ese bochorno mediterráneo que, paradójicamente, encanta a quienes no lo tienen. Saqué del petate la ropa interior Rukka Outlast; al no ser estrictamente térmica, su eficacia se hubiera resentido de haber padecido temperaturas extremas, pero en aquel momento y lugar era perfecta para conseguir bienestar térmico gracias a una ropa tan ligera como tu pijama favorito.
Antes de abandonar definitivamente Lulea, me acerqué hasta la cercana aldea-iglesia de Gammelstad, una de las mejor conservadas de Escandinavia, y Patrimonio de la Humanidad; siglos atrás, muchos feligreses construyeron pequeñas casas alrededor de sus iglesias de referencia, ya que la dureza del clima complicaba los traslados y les obligaba a ser previsores. Aquellas casas acabaron conformando auténticos poblados de uso temporal. Muchas de ellas han sido reacondicionadas como apartamentos turísticos, pintadas con el característico color “rojo Falun”.
Haparanda es la última ciudad sueca, tenía su nombre mitificado ya que llevaba seiscientos kilómetros leyéndolo en todas las señales de la carretera; un salto al río Torne, y la otra riba ya era Finlandia, recuperando el euro como moneda y sumando una hora al reloj.
Por inercia más que por ganas, me acerqué hasta Rovaniemi, hogar del gordinflón barbudo vestido de rojo, que todos los niños conocen gracias a la complicidad de unos padres que mienten por romanticismo… En el trono se relevaban dos papanoeles de una manera poco discreta, conformando una buena metáfora de lo que es nuestro mundo postizo.

En Rovaniemi se rebasa la línea del Círculo Polar Ártico; también se empezaron a ver renos en la carretera, trotando de manera torpe cuando escuchaban el ronroneo de los motores.
Sirkka es una pequeña población que tiene su razón de ser en la estación de esquí de Levi, cuyas pistas prácticamente acaban en sus calles; allí contraté un bungalow, y al comprobar su magnífica relación confort-precio (tenían hasta sauna), alargué la estancia otra noche más. Durante aquellos dos días de pausa, tomé ocho o diez sesiones de sauna, intenté por enésima vez engancharme a “En el camino” de Jack Kerouac –¡no hay manera!-, y exploré una ruta por pistas de tierra que, según el mapa, debían ser carreteras: en estas latitudes, muchas vías secundarias no se asfaltan.
Al amanecer del tercer día en Sirkka, volví a cargar los fardos para continuar, de manera invariable, siempre hacia el norte… Me separaban seiscientos kilómetros de Alta, la pequeña ciudad donde debía aterrizar mi esposa en un par de días. Al traspasar la frontera noruega, volví a sincronizar aquella hora que en realidad nunca me importó ganar o perder: ¿qué más daba aquel detalle en una jodida zona del mundo donde siempre es de día?
Tras varias horas de monótona tundra ártica, a mediodía ya estaba ocupando la espartana cabaña de un camping en las afueras de Alta… Tras descargar los trastos, me acerqué a la ciudad para escandalizarme con los precios de cualquier cosa que mirara: Noruega es un país estrepitosamente caro, y las salchichas de gasolinera se iban a convertir en nuestro alimento de subsistencia.
Total, que al día siguiente esperé a que fueran las once de la no-noche, hora en que mi mujer aterrizaba; Un rato antes me había llamado desde Oslo, donde enlazaba con el vuelo de Alta:
-¿Qué tal el aterrizaje en Oslo?-pregunté.
-Una auténtica mierda -respondió ella, con un cabreo mayúsculo- los vientos racheados me han puesto el estómago del revés… ¿cómo está el tiempo allí?
-¡Oh, todo bien, no te preocupes! –mentí alegremente mientras, al otro lado de los ventanales, una fuerte tempestad amenazaba con tirar la moto al suelo… ¿para qué preocuparla prematuramente?
Finalmente, el aterrizaje fue tan espantoso como se preveía, incluso abandoné el cobijo de la terminal para ver cómo el pequeño reactor de Scandinavian Airlines tomaba tierra como un pájaro borracho, sin estilo pero entero.

Al día siguiente, arrancamos para cubrir los últimos 240 kilómetros que nos separaban de Nordkapp. Seguimos la carretera E6, “mother road” en mayúsculas que cruza el país de punta a punta.
La zona más septentrional de Noruega es la provincia de Finnmark, que atesora una personalidad y cultura propia gracias a la comunidad saami, que conforma la entidad transnacional de Laponia, dándole una patada a las fronteras establecidas, al estilo de los bereberes en África o los kurdos en Asia.
Finnmark también fue una zona especialmente castigada durante la II Guerra Mundial; los nazis ocuparon el país en 1940, instaurando un “gobierno-títere” al estilo del Vichy francés. La región de Finnmark fue de gran importancia estratégica para controlar el tráfico de gas natural hasta los puertos, y sobre todo para atacar a los barcos que abastecían a la vecina Unión Soviética. Los invasores fueron especialmente cruentos con la población local, que no cesó ni durante su retirada, aplicando la estrategia de tierra quemada. Por esa razón, es difícil encontrar edificios antiguos en el país… Bueno, por eso, y porque la madera con que están construidos convertía cualquier incendio doméstico en una pira destructiva.
En Olderfjord abandonamos la E6, que en aquel punto vira al Este para, cuatrocientos kilómetros más allá, llegar a la frontera rusa en Kirkenes. Nos hubiera gustado llegar hasta allí para “haber visto Rusia”, por supuesto sin opción a traspasar la frontera al no llevar pasaporte con visado y una invitación expresa de algún particular o entidad rusa. Multitud de carteles kafkianos a lo largo de la línea fronteriza prohíben terminantemente “iniciar contactos o insultar verbalmente” a quien esté al otro lado. Y no olvidemos que Noruega es la primera línea del territorio Schengen, por lo que se toman muy en serio la vigilancia de sus límites, patrullas aéreas incluidas.

Volviendo a nuestra ruta, quien ha estado en Nordkapp sabe que es falsa la propaganda de que es el punto más septentrional del continente: nuestro transitar por el túnel submarino de la isla de Mageroya, (siete kilómetros de longitud, 212 metros de profundidad), corrobora esta afirmación, ya que Nordkapp está efectivamente en una isla. Con un atlas geográfico en la mano, el punto estrictamente continental más al norte es el cabo Nordkinn, al oeste de Kirkenes. El problema es que si quieres ganarlo, deberás aparcar la moto en Mehamn, y atizarte una caminata de 23 kilómetros, con un premio visual que nada tiene que ver con la fenomenal atalaya del Nordkapp que conocemos. Y ya que tenemos el atlas en la mano, incluso podemos verificar que el vecino cabo de Knivskjellodden está un kilómetro y medio más cerca del Polo Norte, presentando los mismos problemas de accesibilidad que los ya descritos en el cabo Nordkinn. En conclusión, que Nordkapp es como aquel Papá Noel de pacotilla que hay en Rovaniemi: todos sabemos que es falso, pero damos por buena la trampa.
El túnel de Mageroya presenta un recorrido vertiginoso, con gran pendiente tanto en la entrada como en la salida. En sus dos bocas se distinguen las puertas antihielo que en invierno se cierran para mantenerlo a salvo de ventiscas y heladas.
Ya en la isla, la población de referencia es Honningsvag, que ostenta el discutido galardón de “ciudad más septentrional del mundo”, aunque hay quien objeta si sus 2700 habitantes son suficientes para considerarse ciudad. En su puerto hay una animada actividad cada vez que atraca un crucero, o bien el ferry Hurtigruten, que conecta las principales ciudades costeras desde Bergen a Kirkenes cuál autobús del mar. Muy cerca del puerto, en el “Ártico Ice Bar” se habla español, no en vano Gloria y José, sus propietarios, son de Zaragoza…

Muchos conocíamos la “picaresca” de acceder al complejo Nordkapp durante la noche (o mejor dicho, “no-noche”, ya me entendéis), momento en el cual las barreras permanecen abiertas y, por lo tanto, no hay que pagar el desorbitado precio de la entrada; además, de esta manera es posible arrimar la moto hasta el mítico monumento de la bola del mundo. Lo único que había que hacer era esperar a que llegaran las horas intempestivas, así que contratamos una cabaña en el “Kirkeporten Camping” de Skarsvag, que también sube al carro de ser “lo más algo” de todo el mundo, en este caso el camping más septentrional… Se nos hizo extraño saber que teníamos el confín de Europa a apenas doce kilómetros, pero que debíamos esperar unas horas para conquistarlo, así que invertimos la tarde en husmear diversos rincones de la isla.
Por la “noche”, diversas manadas de renos se arrimaron hasta la puerta de nuestra cabaña.
Eran las cinco de la madrugada cuando finalmente nos pusimos en camino; una densísima niebla penalizó sobremanera el trayecto, avanzando prácticamente a tientas, y empapándonos de humedad como si lloviera.
Casi nos tragamos las garitas del peaje, con las barreras abiertas como era de esperar. Decenas de autocaravanas dormían alineadas, y tan sigilosamente como pudimos arrimamos la moto hasta el monumento del globo terráqueo, mitificado en millones de fotos. La niebla nos privó de ver un horizonte abierto, allí donde el mar de Noruega se convierte en el mar de Barents.
De vuelta a la cabaña, cargamos nuestro equipaje para acometer una etapa que básicamente consistía en desandar lo andado hasta Alta. En este tramo conocimos a Bill y Susan, canadienses que cruzaron el Atlántico con su SuperTeneré para recorrer Europa.
Más allá de Alta, empezaba la costa más torturada de Noruega, con el consiguiente rodeo a innumerables fiordos, y tomando ferrys para “saltar” alguno de ellos. La carretera E6 circulaba encajada entre el mar y las montañas.

Hicimos noche en Sorkjosen, anodina población de servicios al borde del mar; unos chicos se estaban bañando en el puerto, usando una grúa como trampolín. Nuestro hostal estaba anexado a un pequeño supermercado, y de hecho la “consigna” era la propia línea de cajas.
Al día siguiente, nos internamos en la isla de Senja, conectada al continente por uno de tantos puentes de arco muy pronunciado, que facilitan la navegación, y dejan al motorista completamente vendido ante los vientos racheados que, en esta parte del mundo, son rabiosos. Senja es inhóspita, ruda y ancestral como todo lo que hay al norte del Círculo Polar. En la costa abundan las casas de pescadores, construidas sobre el agua y sostenidas por estacas de madera. Todas ellas están pintadas con un mejunje rojizo que es una mezcla de grasa de salmón y óxido de hierro.
En el extremo de Senja, un ferry que sólo funciona en verano conecta con las vecinas islas de Vesteralen y Lofoten, auténticos “imanes” turísticos gracias al colmo de las montañas abruptas que se abocan a preciosas playas de arena blanca donde pocos osan bañarse, ya que sus aguas están gélidas como el corazón de tu suegra. Durante la travesía a Vesteralen conocimos a una pareja de paisanos que se movían en una furgoneta camperizada; la mujer era una santa, pero el hombre no paraba de despotricar sobre “lo caro que era todo”, y que “Noruega no era para tanto”. Se conoce que había visitado cinco o seis países, y ya estaba en disposición de expresarse con la suficiencia de un tipo muy viajado. Animalito. Seguro que es cuñado de alguien.
Ya en la isla de Vesteralen, a las afueras de Andenes está el complejo espacial desde donde se han lanzado (y se siguen lanzando) multitud de cohetes científicos. Es visitable.
En Andenes también hay diversas empresas que te llevan a ver ballenas, con garantía de observación satisfactoria o devolución del dinero.
En el puerto de Bleik nos embarcamos para avistar los miles de frailecillos que cada verano anidan en la isla de Bleik. Tan pintoresco como la observación de aves es el propio barco (un pesquero), y su tripulación, que no tenía ningún complejo en exhibir su rusticidad vikinga.

Ya en las islas Lofoten, la ciudad más concurrida es Svolvaer, uno de los puertos que contactan con el continente, y por tanto, puerta de entrada y salida para muchos turistas. También atesora el Krigsminnemuseum, diminuto pero atiborrado museo de la II GM. Es de obligatoria visita para entender la ponzoñosa huella que dejaron los nazis en Noruega.
Aquella noche dormimos en Kabelvag, frente a su puerto pesquero -el más grande de las Lofoten-, y muy cerca de la Lofotkatedralen, la mayor iglesia de madera del país.
Poco antes de llegar al extremo de las Lofoten, el recóndito y bellísimo pueblecito de Nusfjord encarna la esencia de la isla: tanto es así, que es el único pueblo donde cobran por entrar. Eso sí, el paso por taquilla queda amortizado al comprobar la belleza de su resguardado puerto y sus casas de inequívoco sabor marinero. Se vanaglorian de pescar “los bacalaos más grandes del mundo”.
Al final de las Lofoten está Ä, el pueblo con el nombre más breve del mundo… Y cuando ya no quedaba más tierra que pisar, un vistazo al horizonte mostró la isla de Vaeroy, y antes de llegar a ella, el invisible pero letal Moskenstraumen, la más potente corriente de remolinos del mundo, y que figura en todas las cartas náuticas como lugar a evitar sin excusas ni excepciones. Algunas empresas organizan aproximaciones en potentes lanchas de varios motores. El Moskenstraumen ha sido elevado a leyenda gracias a ser mencionado por escritores como Edgar Allan Poe, o las “veinte mil leguas de viaje submarino” de Julio Verne; Herman Melville también lo pone en boca del capitán Ahab…
Muy cerca de Ä, el recogido puerto de Moskenes acoge el ferry que nos devolvió al continente por Bodo, otra de esas ciudades impersonales donde comes, te alojas, compras víveres o encuentras un mecánico para que te afine la moto.
A treinta kilómetros de Bodo, otro puente salta el estrecho de Saltstraumen, angosto pasillo de ciento cincuenta metros de ancho por tres kilómetros de largo donde se desarrolla el remolino de Saltstraumen, la corriente de mareas más poderosa del mundo: seis veces al día, las aguas entran o salen con una fuerza indomable, provocando un espectáculo de remolinos en la superficie.
Abandonamos la carretera E6 para tomar la mucho más estimulante FV17, “Helgelandskysten” para los amigos, y tal vez la mejor de las dieciocho “carreteras panorámicas” que tiene el país…
Más allá de la pequeña aldea de Mevik, y con las olas del mar lamiendo el asfalto, está el monolito dedicado a la tripulación del HMS-P41 Uredd, el único submarino que la armada noruega perdió durante la II Guerra Mundial: en febrero de 1943, desapareció mientas se desplazaba de la isla de Senja a Bergen, y no se encontró hasta 1985, cuando la compañía petrolera Statoil se topó con él mientras tendía un oleoducto. Los historiadores concluyeron que el submarino fue alcanzado por una mina arrojada desde un destructor alemán. El pecio del Uredd está formalmente considerado un “mausoleo de Guerra”.

A modo de tremendo -y muy discutible- contrapunto, junto al monumento del Uredd se inauguró recientemente el “baño público más bonito del mundo” (no es broma), diseñado por un prestigioso bufete de arquitectos de Oslo, y que cuenta con los últimos adelantos en ergonomía y luz ambiental para hacer de nuestra evacuación fisiológica una experiencia sensorial… Total, que en veinte metros de plataforma hay un memorial de guerra (con los nombres de los fallecidos en placas de bronce), y un cagadero de diseño: astuto y sagaz lector, adivina cuál de las dos construcciones interesa más a las guías de turismo.
Más adelante, el parque nacional de Slatfjellet-Svartisen regala las vistas del glaciar Svartisen sin necesidad de abandonar la carretera. El día no está del todo claro, pero las nubes no pueden tapar una inmensa e inhóspita área forestal que acoge zorros, linces o alces hasta más allá de la frontera con Suecia.
Hasta cuatro ferries tuvimos que coger en la Helgelandskysten; en el de recorrido más largo, entre Jektvik y Kilboghavn, dejamos atrás la línea imaginaria del círculo polar ártico (marcada con dos “globos terráqueos” a ambos lados del fiordo), y también la sensación de despedirnos de una parte del mundo aún no del todo domada.
Mo i Rana es una ciudad justo en el codo del Ranfjorden, por lo que tiene puerto de mar y un aire industrial heredado de un pasado de acerías. Nos hemos alojado en un hostel de las afueras que todavía olía a nuevo, regentado por unos paquistaníes.
Recuperamos la E6, que ya no abandonamos hasta salir del país. Había que ser pacientes con el límite de velocidad de 80 kilómetros por hora, ya que la policía tiene “tolerancia cero” con el asunto, y también unos cinemómetros portátiles de lo más precisos. Atravesamos apaciblemente la provincia de Nordland, sin grandes reclamos para tirar de frenos, pero disfrutando del placer de rodar entre bosques, con el ronroneo constante del bicilíndrico bajo nuestros culos. Al pasar por Mosjoen, nuevamente nos sorprendió un paisaje marcadamente industrial en medio del paraíso. Treinta kilómetros más al sur, un breve desvío nos puso al pie de las cataratas Laksforsen; centenares de salmones se empecinaban en remontarlas a saltos. En la explanada del aparcamiento hemos coincidido con una concentración de “Mustangs”: a los escandinavos les encantan los trastos americanos clásicos.
Pasamos de largo Trondheim, a donde deberíamos volver en un par de días ya que mi mujer cogía allí su vuelo de vuelta; había tiempo de sobra para rodar por las once curvas (y una señal de tráfico única en el mundo) de la Trollstigen, y el vecino fiordo de Geiranger.

La masificación turística ha convertido la Trollstigen en un cansino peregrinaje de autocaravanas y autocares turísticos; el fiordo de Geiranger, pese a la concentración humana, es realmente una maravilla de la naturaleza, de tal magnitud que incluso es cómodamente recorrido por grandes barcos cruceristas.
Entre Geiranger y la Trollstigen está el valle de Valldal, muy fértil para el cultivo de fresas y cerezas; al ser julio época de recogida, muchos puestos a pie de carretera ofrecían estos deliciosos manjares.
Aquella tarde, comentamos nuestra jornada con Harald, el gerente del hotel donde nos hospedábamos; aparte de buen conversador, era un forofo del fútbol, y había reconvertido parte del “hall” en una especie de pub decorado con banderas de todos los colores y países, tantas que incluso cuelgan del techo:
-“Mi hijo es del Atlético de Madrid”-nos comentó, señalando una bufanda colchonera.
El buen ambiente atrajo a otros dos huéspedes, una pareja de Oslo que nos confesó que “nunca habían subido tan al norte”; estaban de montañismo por la zona, y la mujer estaba ilusionadísima por los picos que subiría al día siguiente. Su marido era más pragmático: “yo la espero abajo”, dijo, con una risita que agitó espasmódicamente su abultada panza. También nos comentaron que, cuando viajan al extranjero, “evitan a sus compatriotas” porque les hacen sentirse “un poco menos extraños en un entorno nuevo”.
Harald nos indicó una ruta alternativa para salir del valle, la carretera del parque nacional de Dovrefjell-Sunndalsfjella: “os va a encantar, es mejor que la Trollstigen”. Nosotros asentimos educadamente, pero escépticos: si realmente era tan buena carretera… ¿Por qué nunca habíamos leído nada de ella?

A la mañana siguiente, de nuevo cargados, pusimos rumbo a la carretera indicada por Harald; los primeros kilómetros prometían diversión, una estrecha pista secundaria, desierta de tráfico, y que bordeaba grandes lagos junto a escarpadas montañas; también había túneles picados en roca viva y sin ningún tipo de iluminación, lo que provocaba una negrura a duras penas horadada por las luces de la moto. Unos kilómetros más allá, tomamos un desvío a la catarata de Mardalsfossen, una de las más altas de Europa con 705 metros de caída; el desvío, un camino de tierra, tenía un poste al inicio del recorrido que resultó ser un “peaje” sin barrera. Afortunadamente, las motos tenían el acceso gratuito, porque no sé si mi mediterránea, pícara e insolidaria mentalidad habría sucumbido a la tentación de dar gas sin pasar por caja.
Finalmente, nos quedamos sin el privilegio de ver la catarata: un largo y empinado camino a pie lo hacía incompatible con nuestra ropa motera, y no teníamos ánimos para cambiar de vestuario.
Unos kilómetros más adelante, la estupefacción se adueñó de nosotros: otra barrera en medio de la nada nos decía, ahora sí, que si queríamos continuar debíamos pagar un peaje de 100 coronas, pero lo más desconcertante era que más allá de la barrera se acababa el asfalto. Estábamos en los límites del parque natural, y un apresurado vistazo a los mapas corroboró que nos esperaban unos setenta kilómetros de pista que a la postre no nos lo puso muy complicado, pese a ser dos ocupantes e ir a tope de equipaje. Harald sobreestimó nuestras habilidades al manillar, porque muchos motoristas puramente asfálticos y con dos dedos de frente habrían dado la vuelta.
El camino ganaba altura regalándonos unas vistas de lo más estimulantes. El parque de Dovrefjell-Sunndalsfjella es un santuario del “glotón”, especie de pequeño oso que sólo habita en los bosques boreales y tundras del hemisferio norte, y este es prácticamente el último rincón de la tierra donde es posible ver juntos a los mencionados glotones junto a zorros, águilas reales, cuervos y renos salvajes.
A partir de determinada altura, los bosques desaparecieron para dar paso a una tundra adaptada al clima extremo. Una amplia meseta marca la cota máxima, y varios lagos –algunos naturales, otros atrapados en presas de hormigón- se diseminaban aquí y allá. La combinación del agua cristalina con las rocas blancas, y un cielo azul con nubes de algodón nos metieron en una especie de cuadro hiperrealista. Un albergue a pie de camino nos hizo entrar en calor… porque a todo esto, hacía un frío acusado: las canículas de julio, ni han venido ni se las esperan. Bajamos la meseta, siempre fuera de asfalto, en un continuo “zigzag” de curvas de 360 grados… Harald tenía razón, esto ha sido un espectáculo, y si guardáis el secreto seguirá siendo así.
De vuelta a Trondheim, hemos contratado un hotel en el centro de la ciudad, con derecho a guardar la moto en el patio de las basuras. Trondheim es la tercera ciudad más grande de Noruega, con 180.000 habitantes, y la más habitada que pisamos en este viaje. Las universidades le dan un ambiente juvenil, como pudimos comprobar al atardecer, con las terrazas atestadas de jóvenes estudiantes.

Decir “hay que visitar la catedral” suena a topicazo, pero en el caso de Trondheim vale la pena: la catedral de Nidaros es el edificio religioso más importante de Escandinavia, y casi diría que el más bello también, no en vano, esta catedral es punto de referencia peregrina, al nivel de Santiago de Compostela.
A ambos lados del río Nideva, los coloridos almacenes de madera del bryggen son la postal más retratada de la ciudad.
Al día siguiente, mi pareja tomó el avión de regreso, y yo me quedé en la terminal, a 3.000 kilómetros de casa, de bajón y con la sensación de ser un perrete abandonado en una gasolinera. El bucle empezaba a cerrarse, y volví a la carretera, virando al sur con la misma determinación de hace diecisiete días, solo que ahora en dirección contraria.
Pude alejarme 200 kilómetros antes de alojarme en un decrépito albergue regentado por chinos, en Dombâs. Dormí poco y mal, así que a las 6 de la mañana volvía a estar encima de la moto. Todo era improvisación, tanta que, en los alrededores de Oslo, aún no había decidido de qué manera volvería al continente: por el puente Oresund, o tomando algún ferry al sur de Suecia. La primera opción me brindaba la posibilidad de visitar Copenhague, y la segunda me depositaba directamente en Alemania, ganándole un día al reloj… El cansancio decidió por mí, y contraté por internet un billete para el mismo ferry nocturno que tomé a la ida, en Malmö.
Se acabó el romanticismo Easy Rider, y la carretera se convirtió en una autopista que ya no abandoné hasta la salida del puerto de Malmö, desde donde zarpé con una puntualidad escandinava.
Ya en Alemania, un terrible atasco cerca de Hannover abortó la posibilidad de visitar Bruselas, no así París, también atascado de tráfico pese a entrar a primerísima hora de la mañana.
La imposibilidad de perderse gracias a la tecnología GPS, la fiabilidad de las motos actuales y las fronteras abiertas de la Europa-Schengen han convertido Cabo Norte en una cuestión de salud, determinación, tiempo y dinero: si tienes suficiente de todo eso, ya tienes medio viaje hecho.
Texto y fotos: Manel Kaizen.-



















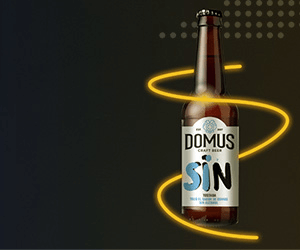






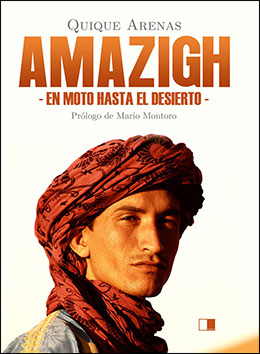
Juan Ascanio Betancor
3 marzo, 2021 #1 Authorquiero hacer la ruta al cabo norte a mitad de Julio desde Gran Canaria pasando por Dinamarca Suecia FINLANDIA Y BAJAR POR NORUEGA
EN UNA HONDA GOLDWING 1800 GL