

Una vuelta por el barrio
Rutas y viajes 6 agosto, 2021 Quique Arenas 0

Un día me atreví, tomé decisiones y salí a conocer el mundo montando mi motocicleta. El resultado de ello lo cuento en esta historia.
Mi nombre es Álvaro Rojas, soy chileno, tengo 44 años y durante 1.263 días cumplí un sueño. Durante 42 meses dediqué mi tiempo a recorrer una porción del maravilloso planeta Tierra sobre mi motocicleta, disfrutando la libertad absoluta y descubriendo un mundo mejor. Todo ello ocurrió después de tomar una simple pero a la vez compleja decisión que cambió mi vida para siempre, llevándome a abandonar mi próspera carrera como aviador militar, obligándome a transformar mi escuálido patrimonio en dinero, dejando lejos egoístamente a mis seres queridos y aceptando la incertidumbre como modo de vida. Después de concluir mi desafío, puedo afirmar que la decisión de dar un vuelco a la vida para vivir a mi manera simplemente fue la mejor.
Durante diez años soñé con salir a conocer el mundo montando una motocicleta, idea que fue tomando forma poco a poco. Hubo días en que aquella idea fue perfecta, otros en que mi prometedora carrera militar la sepultó y otros en que simplemente siguió siendo un sueño. Pero el 22 de marzo del 2016 decidí dar un paso al costado en mi carrera profesional y un paso adelante en mi vida, solicitando mi retiro de la Fuerza Aérea de Chile después de veintitrés arduos años de vivencias y aprendizajes, asumiendo los costos de aquella difícil decisión. Sin ataduras comencé a preparar la que sería mi vuelta al mundo en motocicleta, por tanto mirando un mapamundi definí los puntos geográficos que serían mi referencia para avanzar. Comenzaría en Puerto Williams, Chile, al sur de Ushuaia, desde donde intentaría alcanzar Deadhorse, Alaska, punto más septentrional de América por donde podía circular un vehículo. Después de eso buscaría la costa este de Norteamérica para cruzar hacia Europa, continente que pretendía conocer cabalmente después de captar una fotografía en Nordkapp, Noruega. Buscando mejor clima intentaría poner las ruedas de mi motocicleta en África alcanzando las aguas del Lago Rosa en Senegal, para finalmente rumbo este buscar las aguas del Océano Pacífico en Magadan, costa este de Rusia, en la Siberia profunda. Sin haber comenzado me pareció demasiado pero tratándose de un sueño lo hice en grande. En reunión de directorio con mi billetera y cuenta bancaria, definimos que el periplo tomaría veinte meses y aproximadamente 120.000 kilómetros, debiendo tomar las precauciones para regresar a casa antes de que los saldos llegaran a cero. Por diversas razones el viaje duró el doble, recorrí muchos kilómetros más, regresando a casa sin dinero pero con la satisfacción de haber cumplido conmigo.
El 19 de noviembre del 2016 la aventura comenzó. Fijé el kilómetro 0 en Punta Arenas, Chile, junto al Estrecho de Magallanes, en la maravillosa Patagonia, lugar donde tomé un ferry que me trasladó hasta Puerto Williams, Isla Navarino, al sur de Ushuaia, hasta ese momento el punto más austral donde podría hacer kilómetros. Pero la tripulación de aquel ferry supo mi intención de unir los extremos del continente americano, y en un acto de generosidad me ayudaron a rodar por el verdadero poblado más austral del planeta, Puerto Toro, en la misma Isla Navarino, donde veintiséis chilenos hacían patria mirando hacia el Cabo de Hornos, donde América desaparece bajo las aguas del Mar de Drake. Con ese auspicioso inicio comenzó el avance hacia el norte, intentando conocer sin pausa y sin prisa todo lo posible. Así, sin plan ni ruta definida se fue forjando mi camino hacia Alaska, recibiendo el apoyo de cientos de personas que me regalaron su tiempo, orientaron mejor mis problemas o simplemente me dieron ánimo para continuar. Curiosamente no salí a buscar amigos por el mundo, sin embargo el camino me los regaló y con creces. Después de visitar lugares tan maravillosos como Torres del Paine en Chile, el glaciar Perito Moreno en Argentina, las Cataratas de Iguazú en Brasil y las ruinas de Machu Picchu en Perú, en Ecuador crucé la línea imaginaria que divide al planeta en dos hemisferios, hito que me abrió las puertas de Colombia, a mi juicio el país más amable de Latinoamérica. Después de recorrer ese maravilloso rincón, llegó la hora de avanzar hacia Centroamérica, presentándose un obstáculo. La Ruta Panamericana, que comienza en Argentina y finaliza en Alaska, se ve interrumpida por el enigmático Tapón del Darién, selva que cubre la frontera entre Colombia y Panamá y que difícilmente permite el tránsito de personas. Por lo tanto junto a un grupo de viajeros enviamos las motocicletas vía marítima desde Cartagena de Indias hacia Puerto Colón, Panamá, consiguiendo cupos para navegar en un velero durante cinco días por Mar Caribe, alcanzando Centroamérica después de visitar el maravilloso Archipiélago de San Blas. Sin duda una experiencia cansadora pero inolvidable.
Antes de comenzar el viaje mil ideas negativas pasaron por mi mente, influenciadas principalmente por el mundo que vende la prensa. De acuerdo a eso y a la opinión de cientos de contactos, cruzar Centroamérica sería una locura que tendría consecuencias nefastas para mi, pues el narcotráfico y crimen organizado intentarían truncar mi sueño. Pero nada de eso ocurrió. El cruce desde Panamá hasta México fue tranquilo, seguro y divertido, debiendo cultivar la paciencia en algunas fronteras que funcionaban a ralentí. La realidad me fue demostrando que el mundo era muchísimo mejor y más seguro de lo que creí saber. Avanzando rumbo norte por México, cruzando Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, a casi nueve meses de haber comenzado mi desafío en Patagonia, un simple cartel de madera me sacó un par de lágrimas con una simple frase… “Welcome to Alaska”. Lo siguiente fue alcanzar las aguas del Mar Ártico, en el extremo norte de aquel maravilloso territorio donde la fauna salvaje fue protagonista absoluta. Osos, bisontes, zorros, lobos, búfalos y alces captaron mi atención con frecuencia y me regalaron momentos de contemplación inolvidables, que sin duda pretendo repetir.
Los meses de viaje me enseñaron a viajar por menos dinero del presupuestado, por lo tanto en un arranque de libertad, en vez de intentar el cruce hacia Europa como lo había pensado en el inicio, decidí regresar a Chile para saludar a mi familia. Doscientos cuarenta días después, realizando una ruta diferente y superando un accidente de proporciones en México, ingresé a mi país y disfruté un par de meses junto a mis cercanos. Cargadas las energías, bastó con subir la motocicleta a un avión en Santiago de Chile, para que dos días después nos encontráramos circulando por las calles de Madrid en dirección norte hacia Noruega. Si bien había viajado por algunos países de Europa años antes, ahora lo hacía en mi motocicleta, con placa chilena, intentando conocer lo que alguna vez un profesor de historia me contó. Pero el viaje manifestaba un cambio, pues la cercanía que la gente exteriorizaba en América, ahora era menos frecuente o más distante. Eran otras culturas, costumbres e idiomas que me regalaban esas latitudes. Después de alcanzar Nordkapp, hice un primer acercamiento a Rusia, pasando por San Petersburgo y Moscú, para regresar semanas más tarde hacia el Mar Báltico y seguir rodando por Europa, antes que mi permiso de turista caducara para la comunidad Schengen. Al filo de expirar ese permiso, decidí realizar el salto hacia África y desde Algeciras, al sur de España, navegué hasta Tánger y avancé los primeros kilómetros por África. Ese cambio cultural fue el más drástico. Si bien conocí lugares maravillosos y personas interesantes, la religión, la pobreza y la basura tomaron protagonismo haciéndome difícil digerir esa realidad durante el primer mes. Mi ritmo de viaje lento, de pocos kilómetros por día, evitando vías principales, permitió ver y vivir realidades que turistas comunes o viajeros con prisa no ven. Pero yo decidí meterme en este lío y conviviendo con todo me atreví a avanzar hasta la frontera de Guinea Bisseau, no sin antes cumplir mi objetivo de tocar las aguas del Lago Rosa en Senegal, recordando las metas del mítico Paris-Dakar, cuarto objetivo del viaje.
Después de tres meses recorriendo el rincón noroeste del continente africano, regresé a España, pasé unas semanas en Barcelona cargándome de cariño familiar en casa de mi hermana, para después avanzar rumbo este hacia los Balcanes, rincón especial de Europa donde la cercanía de las personas volvió a relucir, pese a las barreras idiomáticas. Circulando entre costa y montañas, cruzando fronteras, escuchando nuevos idiomas y conociendo personas, alcancé Atenas para después de unos días ingresar a Asía al atravesar el Estrecho del Bósforo en Estambul, Turquía, país que por sus encantos y precios me retuvo más de lo presupuestado. Pero debía avanzar y cruzando el Cáucaso volví a recorrer kilómetros por Rusia, para pasar por Kazajistán y retornar semanas después a la extensa Rusia, esta vez ingresando a la enigmática Siberia.
Por la interminable carretera Transiberiana hacia el este aprendí a conocer otra Rusia, menos moderna y más real, la Rusia que no muestra la televisión, llevándome gratas sorpresas. En un pequeño poblado de nombre Never desvié mi ruta mil doscientos kilómetros hacia el norte para alcanzar el inicio de la Ruta de los Huesos, antigua carretera usada para llevar oro extraído desde la Siberia menos habitada hacia las orillas del Océano Pacífico. Fue una aventura de proporciones por un camino rústico de dos mil kilómetros, poco habitado, que a ratos trajo a mi memoria kilómetros de Patagonia y Alaska por sus paisajes. La historia contaba que cada metro de esa ruta contenía huesos de prisioneros de guerra enviados por Stalin, utilizados para construir el camino que más tarde los sepultaría al morir víctimas de accidentes, enfermedades o simplemente frío. Sin duda otra atrocidad causada al humano por el humano. Pero el clima no hizo fácil ese extenso tramo siberiano, pues la lluvia exigió todas mis fuerzas y limitadas capacidades moteras. Pese a ello alcancé con orgullo y emoción la ciudad de Magadan, quinto y último objetivo autoimpuesto, justo al cumplir mil días de viaje. Consciente de mis logros y de haber cumplido conmigo, asumí que vendría la etapa más importante de todas. El regreso a casa.
Estando en Vladivostok, costa Pacífico de Rusia, donde se juntan las fronteras de ese país con las de Corea del Norte y China, por varias razones decidí que mi regreso a casa sería uniendo Rusia con España, desde donde buscaría la manera de saltar hacia América. Durante esos meses de travesía visité la cautivante Mongolia, país que me mostró su cultura nómada y regaló grandes aventuras al desaparecer el asfalto. Una vez en Barcelona encontré la manera de saltar hacia América, rescatando finalmente mi motocicleta en el puerto de Montevideo, Uruguay, después de que navegara el Atlántico por casi un mes. Kilómetros de Uruguay y Argentina me regalaron la oportunidad de cruzar la maravillosa Cordillera de Los Andes, regresando a Santiago de Chile donde pasé los últimos días del 2019 en casa de mis padres. Siendo enero del 2020 cargué mi motocicleta y puse rumbo sur hasta que alcancé nuevamente Punta Arenas, Chile, junto al Estrecho de Magallanes, donde todo comenzó. Con la satisfacción de haber cumplido mi sueño, asumí los positivos resultados de aquella lejana decisión tomada el año 2016, dejando mucho o todo. Estaba vivo, mi motocicleta funcionando y cargaba con millones de experiencias acumulada a lo largo de 1.263 días de vida intensa. Sin duda el mundo que creí conocer antes de iniciar el viaje era totalmente diferente al que ahora, con un poco más de profundidad puedo dar fe.
Durante el periplo creo haber sentido miedo en su total concepto solo tres veces. La primera, cuando por error ingresé de noche a una favela en Florianópolis, Brasil, rincón donde se mezclaba pobreza, drogas y delincuencia, famoso por cobrar la vida de quienes ingresaban sin autorización. Para mi beneficio salí ileso aunque con el corazón en la mano. La segunda vez fue en Chetumal, México, cuando una pequeña motocicleta topó la mía por alcance, generando un accidente de proporciones mientras avanzábamos por una carretera. Siendo yo la victima, la justicia mexicana determinó mi culpabilidad mientras pasaba un par de días encerrado en una sucia celda junto a narcos de poca monta, siendo una pésima experiencia. La tercer y última vez la viví mientras circulaba por Siberia, cuando una tormenta transformó trescientos cincuenta kilómetros de tierra en barro, tramo que significó diez caídas, doce horas y la sensación de miedo al enfrentar un territorio poblado por osos salvajes en oscuridad total. Sin embargo y pese a todo, la proporción de lo verdaderamente malo frente a todo lo bueno ni siquiera alcanza el 2%. Y de los miedos que mi mente imaginó antes de iniciar el viaje no quedó ninguno. Avancé miles de kilómetros, crucé cientos de fronteras, conocí miles de personas, contemplé paisajes maravillosos a diario y viví incontables momentos intensos. Pero tal vez lo más importante es que crucé mis propias fronteras, superé mis propios límites, derribé mil prejuicios, superé mis miedos y entendí que el mundo es mucho mejor.
Álvaro Rojas






















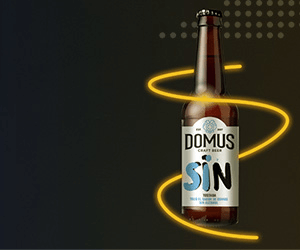






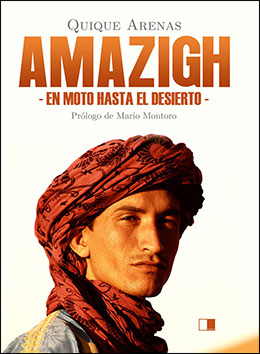
No hay comentarios hasta el momento.
Ser primero en dejar comentarios a continuación.