

De Pontevedra a la isla de Quíos
Rutas y viajes 31 mayo, 2018 Quique Arenas 0

Todos los veranos, desde hace ya tantos que no recuerdo, Eva y yo realizamos un viaje en moto, tan lejos como el tiempo de que dispongamos nos permita. Es nuestro viaje anual. Hemos recorrido casi toda Europa, y hemos viajado hacia el este por diferentes rutas. Nuestra forma de viajar es bastante atípica. Tenemos una intención de destino, pero no tenemos una ruta prefijada. Tampoco reservamos alojamiento hasta el ultimo momento. Solo hacemos una reserva previa cuando pretendemos usar un ferry, para asegurárnoslo.
En los últimos años, desde que compramos la Multistrada, el Mediterráneo ha sido el centro de nuestros viajes. Elba, Sicilia, Córcega, Cerdeña, Italia entera han pasado bajo nuestras ruedas. De todos esos viajes, uno nos ha marcado especialmente. Ese viaje, cuya ruta fue completamente improvisada, tenía como objetivo llegar hasta las puertas de Turquía, al frontispicio de Asia, y volver.
Con esa idea, una mañana partimos. El plan es que no hay plan. Llegaremos a donde podamos. Hacia el este, lo cual para unos gallegos, es casi la única ruta disponible si pretendes recorrer Europa.
El viaje, siempre por carreteras secundarias, nos lleva camino de Andorra con la única intención de cruzar los Pirineos y cambiar de intercomunicadores. Los nuestros se han estropeado al poco de salir.
Aprovechamos para comer por los pueblos del país pirenaico. Es un día ideal para circular en moto, pero esta tardía primavera del inicio del verano siempre trae tormentas por la tarde. Atravesando los pirineos hacia el país de Langedoc, se cierra el cielo y cae la mundial, la temperatura baja a 8º, niebla cerrada en las cumbres y lluvia intensa e incesante. Es un día para usar ropa de invierno, que no llevamos, y el escaso Gore-tex de emergencia de mi ropa de verano no soporta tanta agua, por lo menos Eva lleva un mono de lluvia. Buscamos un hotel por tierra francesa. Los cuatro primeros que vemos están completos, aunque yo creo que pasan de nosotros al ver las pintas que llevamos, se les nota en la cara. Así que avanzamos hacia Vichy con la idea de parar en el primero que podamos. En la carretera, a nuestra izquierda, veo de reojo un típico hotel de vacaciones y paro bruscamente, tienen habitación y restaurante, de hecho está casi vacío. No preguntamos ni el precio, estamos empapados. Después de cenar secamos nuestra ropa con el secador de pelo e instalamos los nuevos intercomunicadores.
Mientras desayunamos temprano en nuestro hotel de emergencia, buscamos una ruta hacia Grenoble con intención de recorrer la Provenza. El GPS, configurado para usar las carreteras mas tortuosas y menos transitadas, nos saca de los pirineos por una ruta fantástica, sin un solo coche. Carreteras y caminos al borde de precipicios imposibles, y túneles excavados a pico y pala, que hacen la ruta lenta pero deliciosa. En la Provenza, visitamos los sitios más emblemáticos, el monasterio de Saint Paul de Mausole, donde Van Gogh estuvo internado y que hoy sigue teniendo, a su vera, un hospital psiquiátrico. El monasterio de Gordes, famoso por su campos de lavanda. Y en la campiña, en un alto, el pueblo de Bonnieux, donde comemos en una terraza con vistas al valle. Los campos malvas de lavanda destacan entre el verde de prados y viñedos. Recorrer la Provenza en este inicial verano es un regalo para los sentidos.
Continuamos hacia Innsbruck. La ruta escogida es rápida y nos lleva cruzando Suiza. Hace falta comprar una viñeta, que debes llevar visible en tu vehículo, para usar sus autovías. No lo hacemos. Pretendemos cruzar por carreteras secundarias, aunque luego veremos que eso aquí es lentísimo. Continuos pueblos, que no dejan hacer una buena media, y Suiza no es nuestro objetivo en esta ocasión, es solo una zona de paso. La hora de comer nos pilla en el lago Leman, a las afueras de Génova. Almorzamos al borde del agua, en una pizzería familiar muy agradable. La comida es excelente y el precio suizo. Quedan muchos kilómetros que recorrer y vemos que a ese ritmo no llegamos, nuestra intención es llegar, como mínimo, a Austria. Además amenaza tormenta. Nos arriesgamos a coger la autopista. Si nos paran, ya veremos.
Como todas las tardes hasta hoy, se forma una tormenta que viene hacia nosotros. Una cortina gris y densa que nos alcanzará pronto. Vamos hacia ella. Del otro lado de la autopista vemos que los camiones llegan chorreando agua, parece que será de las grandes, así que paramos debajo de un puente para cambiarnos. Justo entonces cae una inmensa tromba que lo oscurece todo. Durante un momento, a un lado del puente luce el sol y del otro todo es gris acero; es un momento mágico que pasa pronto. Con el traje de agua puesto cruzamos Liechtenstein y llegamos a Austria con tiempo suficiente para pasar Innsbruck y llegar a nuestro alojamiento escogido en ruta. Se trata de un gasthoff, a las afueras, en plena montaña, en una pequeña aldea, que como todas las de esta parte del mundo parece sacada de los cuentos de Heidi. Perfectas y ordenadas como están. Ni una hierba fuera de su sitio. Hasta parece que las vacas llevan pañales. Todo está limpio y ordenado. Nos reciben con una amabilidad exquisita. Aunque solo son las nueve, para ellos es tarde, pero nos preparan una suculenta y abundante cena fría. La cama es cómoda y nuestra moto duerme a cubierto.
El Gasthoff Neuwirt esta en Tulfes, una pequeña aldea en plena montaña. Arrancamos a las 7 de la mañana con ruta directa a la frontera con Eslovenia, a través de los Alpes. La ruta se desarrolla por pasos alpinos míticos. Tan míticos que, para nuestra sorpresa, cobran el paso al hacer cumbre en uno de ellos. Eso si, te dan una pegata. Nos sorprende, pero lo entiendes cuando ves el peregrinaje de motos y deportivos que hacen esa ruta, desde la que se contempla un paisaje indescriptible, típicamente alpino. Este paisaje revoluciona los sentidos, y ese asfalto pluscuamperfecto, con esas curvas… Y esos piques con los deportivos que la recorren… y en una Ducati. En fin, con todo eso, añadido a una fuerte pendiente en bajada, los frenos se recalientan y el fading aparece. Es una advertencia que nos hace parar a disfrutar más del paisaje, y no solo de la carretera, mientras enfrían. Tanta alegría con tanta carga pasa factura.
Comemos en el valle, en el atrio de una iglesia protestante aislada en mitad de un enorme prado. La frontera eslovena aparece pronto, donde te advierten de la famosa vignette. Vignette que, de nuevo, no compramos pues no teníamos intención de usar sus autovías.
Bled y su lago son destino turístico VIP y sede de un famoso certamen de cine. Es una ciudad pequeña pero pagada de sí, consciente de su belleza. Conseguimos alojarnos en una casa a las afueras por un módico precio y cenamos como marqueses a orillas del lago. Se nota que Eslovenia es ya europea de pleno derecho y se nota por sus precios, no son caros, pero ya no son los de antaño.
Liubliana, pequeña y coqueta capital de Eslovenia está atravesada por el río Ljublianica, del cual toma el nombre. Tiene un sencillo y atractivo centro histórico que paseamos brevemente. Lo suficiente para tomar un café, unas cervezas en sus terrazas y observar la vida cultural a pie de calle. Los músicos callejeros actúan en grupos que incluyen chelos e instrumentos de cámara. Se ha creado un negocio en el río, que consiste en pasear turistas en barcos de madera. Al estilo de París. Aunque nos subimos a uno, no vale la pena.
Liubliana merece estar, por derecho propio, entre esas capitales con encanto europeo, aunque parece más serlo de una provincia que de un país.
Camino hacia el Adriático optamos por una ruta montañosa, por los últimos remanentes de los Alpes, que nos permite desayunar en el margen de un río los cruasanes recién horneados que acabamos de comprar en una pequeña aldea.
Las cuevas de Postojna son el principal destino turístico del país, y el tamaño de su aparcamiento nos avisa de la cantidad de turismo que recibe. Por suerte está casi vacío. La entrada a las cuevas se hace por grupos que se embarcan en un tren que recorre los primeros 5 km, adentrándose en la gruta hasta la parte más espectacular. Al bajar del tren y comenzar la excursión a pie, adelantamos a todos, vigilantes y guías incluidos, y hacemos todo el recorrido como si estuviésemos solos. Con el precio de la entrada te entregan una audio-guía que resulta imprescindible para aprovechar la visita. La cueva es impresionante, de un tamaño abrumador, aunque totalmente domesticada, con pasarelas de cemento que facilitan la visita pero la civilizan demasiado.
De la cueva salimos en dirección contraria para visitar el castillo de Predjama. Lo interesante de este castillo es que está construido en la pared de una montaña, en una especie de cueva. Al estilo de la capilla de Montserrat. Ése y no otro es su valor. El museo que alberga no merece el esfuerzo.
Croacia aparece de pronto entre las montañas. Un paso rápido que de todos modos nos sitúa fuera de la UE. Rupa es un paso fronterizo secundario, aunque el primero donde tienes sensación de frontera real. Hay guardias y tienes que enseñar el pasaporte, no hace falta ni abrirlo. “Hispania? Go go” y ya. Decenas de puestos de cambistas se alternan por la carretera hasta el pueblo, ya no valen los euros. Además el uso de tarjetas es una excentricidad poco extendida en este maravilloso país.
Desde la pequeña casa de huéspedes, donde nos alojamos al cruzar la frontera, iniciamos camino en busca de la Costa Dálmata. La temperatura es perfecta, el asfalto bueno y el paisaje inigualable. De pronto aparece el Adriático. Es realmente hermoso, huele a pino, a romero y lavanda. Es azul esmeralda y nunca parece bravo ni tiene mareas. Es un mar tranquilo y amable. La carretera de la costa es perfecta y su sinuoso trazado es uno de los mejores del mundo. Invita a bailar con los lobos. Nos adelanta un motard vestido de cuero e insignias de motoclub y nos saluda con el pie. Códigos de buenas costumbres. Le seguimos. El Adriático vuela a nuestra derecha y la inercia del viaje nos lleva hasta Starigrad, donde hacemos pausa y nos presentamos mientras tomamos una fría cerveza en un local al lado del mar. En la charla surge el comentario de que tengo que buscar un sitio donde cambiar la rueda trasera antes de llegar a Albania.
Marcus es Esloveno y va a Sarajevo. Se pone al teléfono y pronto consigue una dirección en Sibenik, se ofrece a desviarse de su ruta y nos guía hasta allí. Aunque insistimos que no es necesario, no podemos convencerlo. Un gran tipo Marcus, que no se despide de nosotros hasta que tiene claro de que nos deja en perfectas condiciones.
Nosotros bajamos a la orilla del mar, a los muelles, a buscar dónde comer. Conseguimos un sitio en el puerto por la vía de preguntar a un camarero que atiende un sitio claramente para turistas “tu donde comerías?. Y nos señala con el dedo …Allí”.
Y eso hicimos, un pescado a la brasa para dos, con dos cervezas heladas, con ensalada de gambas. Todo delicioso, por 10€. Los dos.
Después buscaremos alojamiento en Split o cerca. Lo conseguimos en Sućurac, a las afueras. Un estudio con todos los servicios pegado al mar. Cenamos, con los pies metidos en el agua del muelle, un delicioso bocata comprado en la tienda del pueblo.
Estamos cansados, llevamos varios días de viaje y es hora de hacer una parada más larga, quedamos con el dueño en que estaremos varios días. Tenemos la sensación de que Croacia pasó volando a nuestro alrededor, así que se merece unos días más.
Nos acercamos a Split. Al palacio de Diocleciano, emperador de los romanos por aclamación de sus legiones. Nacido en Dalmacia se retiró aquí cuando abdicó de la púrpura imperial, a un palacio construido por él, bañado antaño por las aguas del Adriático y hoy retirado del mar por rellenos modernos. El palacio es enorme. Tan grande que, cuando cayó en decadencia, y los años hicieron olvidar su esplendor, una ciudad creció en su interior. Todo el casco histórico de Split era la casa del emperador.
El GPS nos lleva directos a la puerta. Hay parking gratuito para motos. Split nos recibe con música de los Bee Gees que proviene de un puesto callejero que vende antiguas cintas de cassette. Me encanta esa mezcla de retro setentero con modernidad europea que se respira en Croacia.
La entrada al palacio es la entrada al casco antiguo y pronto maravillan sus dimensiones. Todo lo que ves, todo lo que oyes, todo lo que hueles. Todo, absolutamente todo, era el palacio. Hoy plagado de tiendas y comercios. De casas particulares donde antes había salones y cocinas. Si tienes imaginación y te abstraes, verás su magnitud. Callejeas y ves detalles que retrotraen a tiempos pretéritos, donde otras gentes, con otros valores, destruyeron el pasado para construir su presente que hoy ya es pasado.
Un arco cortado por la mitad para encajar una terraza… ¿quién lo hizo pensó, acaso, que haciéndolo corría el riesgo de que colapse? Una casa construida a caballo entre dos paredes de una esquina y con una escalera imposible que obliga a pasar por la terraza del vecino para llegar a ella. Todo esta lleno detalles así.
Sobre las ruinas de un imperio la gente humilde se buscó la vida y construyó un nuevo futuro.
En el centro del palacio se alza hoy la catedral de Split. Es un pequeño cenáculo, poco más que una capilla, construida sobre el antiguo mausoleo del emperador, y donde hoy se recuerda al mundo el poder de Cristo. ¿Que le parecería a Diocleciano, el mayor perseguidor de cristianos de toda la historia romana, esta fina ironía?
El campanario, desde donde puedes ver todo el entorno a vista de pájaro, y que no es mas que una torre veneciana, tiene una subida de vértigo, sin protecciones, donde cualquier temerario puede despeñarse haciéndose un selfie en una ventana.
Pronto te das cuenta de que los turistas llegan a Split en oleadas, vomitados por los barcos que atracan a poco más de 100 metros. Son como un tsunami cíclico. Entre ciclo y ciclo existe un poco de paz, aunque a medida que avanza el día aumenta la aglomeración. Escapando de ella callejeamos más adentro y en una plaza minúscula e interior nos sorprende ver que somos las únicas personas con cámara; aquí no hay mas guiris que nosotros. Nos sentamos y pedimos dos pibos, justo al lado de una mesa con cinco jubilados.
Tienen algo estos jubilados croatas. Son activos y orgullos, viven su vejez con altivez y energía. Es fácil verlos en corrillos donde discuten con vehemencia o juegan a las cartas juegos ya olvidados, con una energía que no he visto con esta frecuencia en ningún otro sitio. El grupo de jubilados pronto se fija en nosotros y nos pregunta de dónde somos. Al decirle que de España todos se dirigen a uno de ellos: “Eh, Kuzmič, de España. ¿Tú no hablas español?” Al instante, uno de ellos se levanta y nos cuenta que trabajó en Colombia, y que allí aprendió español, que le encanta España y le gusta el Barça. Acabamos todos haciéndonos una foto que prometemos enviar por correo ordinario, el e-mail es algo que no dominan. Una para cada uno. Aún hoy seguimos en contacto por correo ordinario.
Split es el palacio y son sus playas. Las playas son como las de toda Croacia, de piedras y sin arena, aunque espectaculares. Después de comer en una de ellas nos retiramos a nuestro refugio de Sućurac. Es este un pueblecito marinero genuino, donde los abuelos enseñan a sus nietos nudos marineros y a pescar, donde somos los únicos extranjeros visibles y donde aprovechamos para hacer la colada y descansar de estos días. Pronto saldremos hacia Bosnia, a visitar Mostar, para luego volver a Croacia hacia la inevitable Dubrovnik antes de abandonar este país espectacular y único definitivamente. Las bocas de Kotor nos esperan antes del vértigo albanés.
Arrancamos amenazando frío y con un viento que parece patagónico. Nos dirigimos directos a Mostar por el interior. El duende del GPS nos regala una ruta con tramos sin asfaltar y casi todo el camino sin ningún tráfico. Llegamos a Bosnia atravesando las montañas, cruzando la frontera por Cristo Provo. Primera frontera donde nos piden documentos de la moto: España, “Barça”. Pasaporte. Coruña. Deportivo. Me gusta el fútbol. Ya está.
La carretera, en Bosnia, nos lleva por paisajes agrestes, solitarios. De aldeas olvidadas y no repobladas. Las huellas de la guerra aún son visibles si sabes verlas. Tumbas a pie de carretera. “Aquí cayó mi hijo. Aquí lo enterré”. Campos antes labrados y hoy abandonados. “No olvidéis, 1993”. Fachadas de edificios con claras marcas de metralla.
Mostar aparece allá abajo, en el valle del Meretva. Aunque la entrada en la ciudad decepciona un poco enseguida aparece lo que venimos a ver. El puente.
Reconstruido por la Unesco, destaca por su blancura y hoy es un mercadillo de baratijas para turistas. Un tipo, con carnet colgado del cuello y que, seguramente, imprimió él mismo en su casa, nos saca 3 € por dejar la moto aparcada delante de su bar. Pero nos guarda los cascos y las cazadoras. Y tiene un café magnífico, que degustamos entre almohadones. Y estamos a menos de 50 metros del puente, así que nos parece bien.
Mostar es ese puente, no se entiende sin él. Es el motivo de existir y aunque no pierde del todo su significado (aún une el lado musulmán con el cristiano) hoy es un mercadillo donde saltadores de fortuna se lanzan al río Meretva por unas monedas. Es una ciudad, sin embargo, que te regala imágenes exóticas por sus callejones. Te hace sentir que has llegado a un sitio inusual y lejano. Si vienes aquí debes pasearla y no quedarte solo con lo evidente.
Tras salir de Mostar pronto aparecen carteles que indican la existencia de minas. A pesar de ello, en la frontera interior que aún divide a este país, cogemos un camino de tierra hasta los pies de una torre de alta tensión bombardeada, donde descansamos y comemos nuestras viandas. Bosnia va quedando atrás con sus agrestes paisajes y tristes pueblos. ¿Conseguirá borrar algún día su triste pasado?
El paso de frontera para volver a entrar en Croacia es más lento esta vez, el guardia bosnio se cabrea con el vehículo anterior y aunque con nosotros no tiene ningún problema, tiene que mantener su apariencia de rigurosidad y revisa todas las páginas del pasaporte. El guardia croata es del Depor.
Dubrovnik, la antigua Ragusa. Espectacular, soberbia. Henchida de orgullo ante el continuo llegar de turistas que se embelesan con su belleza. Demasiados turistas. Demasiado embelesados. Nos dejamos timar y cenamos como si fuésemos ricos, eso sí, mientras ocurre suena el “Aserejé” en el bar de enfrente. Eso siempre vale un timo.
Aunque al igual que el puente de Mostar es una ciudad reconstruida después de la guerra y convertida en parque de atracciones por la Unesco, debe ser visitada. Es realmente hermosa. Después de ver su puerto, la catedral y la principal calle Stradum, piérdete por su calles más alejadas y sube a las murallas. Merece la pena.
Conseguimos unas típicas fotos de Dubrovnik al amanecer. Desde el alto, a la salida de la ciudad. Camino a Montenegro.
Las Bocas de Kotor. Una profunda y estrecha bahía en forma de trébol. Alguien me dijo que es tan intrincada que los grandes trasatlánticos no pueden entrar allí y eso la salva de las manadas de turistas en bermudas. Veremos.
El camino costero hacia Montenegro es una continuidad de lo ya visto. Aunque el asfalto sea un poco peor, sí que hay menos trafico. El turismo de masas suele quedarse en Dubrovnik y no se arriesga, aún, tan abajo. La frontera es rápida y sencilla pero no encontramos cambistas para deshacernos de nuestros últimos kunas croatas. Quizá en Albania.
Las bocas son un espectáculo paisajístico. Una sinuosa carretera las rodea completamente siempre pegada al mar. Aunque existe un ferry, al inicio, que te pretende ahorrar unos buenos kilómetros; no lo uses, te perderás el paisaje de la bahía a pie de carretera.
En mitad de una de sus bocas está la isla de San Jorge, con un coqueto monasterio benedictino del siglo XII que la ocupa por completo y que merece una parada para recrearse en él. Es temprano. No son ni las 10 y la gente está tomando el sol en terrazas construidas encima del mar y bañándose desde la carretera.
La estampa sería casi perfecta si no fuese por los negros y malolientes humos de los escapes de coches y camiones.
Kotor, pueblo que da nombre a la bahía y que hoy ya está secuestrado por el turismo masivo, nos recibe con un enorme y majestuoso muro blanco que impide ver, completamente, el paisaje. En letras grandes y azules pone “Costa Mediterránea”, no parece haber tenido problemas para entrar en la bahía, así que millares de turistas en bermudas revolotean en grupos encareciendo todo lo que miran. Parecen los mismos que ya estuvieron en Split y Dubrovnik. Ya no quedan paraísos, carallo. Y si quedan, cobran entrada. Por lo menos el crucero tiene una wifi que pirateamos sin pudor.
Desayunamos allí y seguimos para Albania. A pesar de que Kotor merece más tiempo, no encontramos alojamiento razonable en él.
Aunque escogemos una frontera interior, el trámite nos lleva más de dos horas de espera al sol haciendo cola. Somos pocos, pero cada vehículo dura una eternidad. Luego nos enteramos que podíamos haber pasado con la moto por el paso de peatones.
Al otro lado del espejo el cambio es radical. Hay vacas, burros y gallinas en la carretera detrás de la primera curva. En Albania, a parte de burros vacas y gallinas, hay gasolineras, centros de lavado de coches y reparación de neumáticos. Se nota que el país progresa, pues las carreteras son mejores de lo previsto, lo cual es engañoso, pues puedes ir por una vía moderna de tres carriles que se acaba sin aviso tras una curva, convirtiéndose, de repente, en un camino de cabras. O encontrarte las mismas cabras, en manada, cruzando la autovía saltando la mediana. O un burro en dirección contraria. Nos hemos encontrado grupos de vacas, de gallinas, de ocas, de pavos, rebaños de ovejas y de cabras, perros y dos tortugas. Da la sensación de que la gente aún no es consciente del cambio que supone una carretera asfaltada y actúan como si se tratase del mismo camino de siempre.
Albania no es hermosa a pie de sus carreteras principales y no invita mucho a pararse. El mejor paisaje lo regalan las extravagancias de la gente, o, si tienes tiempo, sus impredecibles carreteras interiores. Camino de Gjirokastër hay momentos que la carretera desaparece, literalmente, y sin ningún motivo aparente. Aunque al final llegas perfectamente y tienes tu premio.
Gjirokastër merece mucho la pena. Una ciudad de origen otomano declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco. Callejones empedrados, centenarios y empinados, resbaladizos y pulidos por centenas de años de uso, son el último obstáculo para llegar al alojamiento escogido. Al final, por pendientes que parecen desafiar a las cabras y rebotando entre adoquines, llegamos hasta el “Bed and Brekfast Kotoni”. La familia Kotoni sale a recibirnos a la puerta nada más escuchar el sonido de nuestra Ducati. Nos agasajan con un chai, al mejor estilo turco. Nos hace sentir que hemos llegado a un hogar.
Esta ciudad pide perderse por sus callejuelas, subir a su fortaleza y comer en cualquier restaurante minúsculo, saboreando comidas abiertamente exóticas. Te sorprenderá lo barato que es. Y beber un café turco, con sus posos. O un chai. Y escuchar al Muyahidín de la mezquita glorificar a Alá mientras el sol se pone. La gente aquí es tremendamente amable y agradecida, poco acostumbrada al turista extranjero. Los exóticos somos nosotros. De qué forma tan progresiva va cambiando el mundo bajo tus ruedas…
Grecia. Un paso de frontera horrible tras un paseo desde Gjirokastër. La entrada de nuevo en la UE es rigurosa. Entramos, de nuevo, en espacio Schengen y los griegos se esmeran. Larga espera. Escueto interrogatorio a un pasaporte español mientras vemos cómo vigilan hasta el interior de las puertas de los coches albaneses.
Grecia. Cuna de la democracia y de Europa. Aquí se frenó oriente para que seamos occidente. Aquí empezó todo. Se lo debemos a unos griegos del 480 aC. A unos 300, concretamente.
Un amigo me dijo que Grecia huele a perro muerto a pie de carretera, que los hay por decenas. No es cierto. No huele. Si Montenegro olía a pino y Eslovenia olía a lavanda, Grecia no huele.
Sus carreteras, antaño magnificas, hoy adolecen de falta de conservación, es como si alguien se olvidara de ellas y nadie se encarga de reparar su desgaste. Es peligroso, porque te confías, y en medio de una carretera principal de varios carriles puedes encontrar un agujero que se traga tu moto entera. Y no es exageración.
Nos encaminamos a Meteora, abandonando las rutas principales cruzando los montes Pindo y su parque nacional. En su cima, desviándonos por caminos de grava, damos cuenta de las ultimas viandas compradas en el restaurante fronterizo de Albania. ¡Qué comida más rica y sencilla cocina esta gente!
Meteora, donde la geología regaló un paisaje kárstico que los monjes convirtieron antaño en su retiro y hoy en su mercado. Esos monjes hoy son los mercaderes del templo que reciben con alegría los desembarcos de las hordas de turistas. No queda rastro de recogimiento.
Ha cambiado la tipología del turista. Está plagado de asiáticos, y están en todas partes. Chillan, escupen, empujan sin miramientos para hacer una foto. No paran ante nada. No respetan. Es un mal turista.
De allí salimos para Delfos. Calor. Un calor demente con una carretera infernal nos hace parar a los pies del Monte Parnaso. Allí somos los únicos inquilinos con toda una piscina y todo el pequeño hotel Ena para nosotros. Mañana iremos al centro del mundo. A Delfos. En la otra cara del Monte Parnaso.
Delfos es el centro del mundo. Su onphalos. Donde se encontraron las dos águilas de Zeus soltadas desde los confines del universo para buscar el centro del mundo. Se encontraron aquí. Éste y no otro es el centro de la tierra. Hoy la piedra, en forma de huevo, que marcaba el punto exacto puede observarse en el museo.
En la ladera sur del Monte Parnaso los griegos crearon su centro religioso por excelencia. Era tan sagrado que las diferentes naciones griegas entregaron tesoros fastuosos que guardaban en las capillas votivas que hoy pueden observarse por todo el recinto, con la confianza absoluta de que serían respetados. A pesar de la gran afluencia turística, merece la pena. Sube por la empinada cuesta que lleva hasta el estadio y sus impresionantes vistas, y veras que casi todos se quedan por el camino.
Atenas. Caótica, inmensa y desordenada capital mediterránea. El GPS nos escupe en el hotel escogido, es malo y decrépito a pesar de ostentar (absurdamente) 3 estrellas, pero es muy barato. Después de hacerle unos mimos a nuestra moto (pastillas y líquido de freno nuevo) arreglamos el día cenando en el Aleria, un magnífico y pequeño restaurante de cocina griega, moderno y gobernado por gente joven con ganas de prosperar. Un sorpresivo hallazgo enológico y gastronómico que repetiremos los días que estemos en Atenas.
Acrópolis significa ciudad alta, y está presente en todas las ciudades importantes griegas, la de Atenas es fastuosa. Su función, a caballo entre la defensa y el culto, define su arquitectura.
Llegamos allí 20 minutos antes de la apertura y ya no somos los primeros. Si quieres ver la Acrópolis con cierta calidad debes madrugar.
Nos recibe el templo de Atenea Nike, la victoriosa, luego llama la atención el imponente edificio del Partenón. A su izquierda el edificio donde está enterrado el rey Cécrope, héroe de la Grecia más arcaica.
El Erecteión, con su célebre stoa o tribuna sostenida por las seis cariátides que vuelven su rostro de Atenas para encararse al templo de Zeus, está situado en el emplazamiento de la Acrópolis donde tuvo lugar la disputa entre Atenea y Poseidón por el patrocinio de Atenas. En una roca pueden verse, aún, las señales que dejó el tridente de Poseidón en la refriega, o eso dicen. En el recinto exterior se encuentra el olivo sagrado, regalo de Atenea a los atenienses tras su victoria.
Impresiona la magnitud del complejo situado en su época.
Poco a poco aparecen más turistas y poco a poco aumenta el calor, así que buscamos el aire acondicionado del museo de la Acrópolis, donde están las auténticas cariátides. En su lugar, en el Erecteión, hay unas reproducciones perfectas. El museo merece la pena por la cantidad de piezas que alberga y su calidad. Algunas aún con sus policromías originales. Su cafetería-restaurante es además, buena, bonita y nada cara. Y ofrece unas perfectas vistas a la acrópolis. Con la misma entrada puedes visitar también el estadio, situado cerca, donde se celebraban los Juegos Olímpicos de la antigüedad y donde hoy se enciende la llama olímpica que recorre el mundo cada 4 años.
Buscando mejores vistas de la ciudad, subimos a la colina de Likabetus, desde donde tienes las mejores vistas de Atenas, y por tanto, de la Acrópolis. Una capilla ortodoxa corona su cima. La vista, espectacular, permite observar el caótico crecimiento de esta ciudad desordenada y fascinante.
Mañana nos vamos a Quíos. Aunque es una isla griega, está pegada a la costa turca del Egeo, será lo más al Este que llegaremos en esta ocasión.
La ciudad despierta temprano y nosotros con ella. Hace calor. Son las seis y media y ya hace un calor del demonio. Recojo la moto y ponemos rumbo al puerto del Pireo, 12 kilómetros de caos ateniense que a esta hora es más llevadero. Estibamos la moto y buscamos las butacas que tenemos reservadas, son cómodas pero una tele puesta a full regurgita una especie de programa mañanero idéntico a los que ponen en España a esta hora, con el mismo formato y la misma caspa, nos taladra el cerebro mientras intentamos dormir. Imposible.
La llegada al puerto de Quíos se hace al modo griego. Caótica. El desembarque es una feria. Buscamos una agencia de viajes que nos recomendaron en Atenas para negociar los billetes de ferry para la vuelta. Nos atiende una rubia borde, de perfil griego, a la que convencemos, si no es molestia, para que nos venda los billetes para el viaje de vuelta. Mientras lo hace no para de gritar por teléfono. Y el griego gritado es especialmente sonoro. No nos hace el billete Civitavechia-Barcelona. Le fagocitamos su wifi y lo hacemos nosotros. También lo usamos para buscar alojamiento en la isla y nos decidimos por lo que parece ser un apartahotel en una zona alejada del pueblo y pegado al mar, con una buena puntuación y mejor precio. Acertamos con los estudios y apartamentos Ostria. Nos dan un apartamento amplio con balcón sobre el mar. Los dueños son gente amable y desprendida que enseguida nos ayuda a diseñar una ruta para conocer la isla. Cenamos pegados al mar dejándonos salpicar por la olas en el restaurante más cutre del pueblo pero que tiene, a sus fogones, las más genuina de las matronas griegas. Dormimos como críos arrullados por las olas.
Seis y media y desayuno en la terraza. Ni despertador hace falta, el madrugador sol del Este se encarga. Amanece desde Turquía con cielo algo nublado. Hoy haremos la ruta diseñada ayer. Karakaris, Pyrgi, Olympi, Mesta, Lithi…Pueblos marineros antiguos y ocultos del mar, evitándose a la vista de los piratas. Tierra de frontera.
Pyrgi es un espectáculo, con sus características casa decoradas con diseños geométricos blancos y negros, invita a perderse por sus callejones y disfrutar de cada rincón. Sus gentes son genuinamente isleñas, van a lo suyo pero tienen esa amabilidad típica de las personas sin complejos.
Olimpi, escrito con todas las variedades posibles de “i” y de “y” en los carteles, destaca por la torre de su fortaleza medieval, la única conservada de la isla, y la antiquísima capilla en la plaza del pueblo. Amabilidad.
Mesta no destaca demasiado y Lithi tiene una playa turística sin turistas.
Escogemos para nosotros una playa del camino, a donde accedemos por un sendero de tierra bastante roto. Una solitaria cabina azul nos dice que vivió momentos de mayor actividad. Hoy es una cala solitaria donde el agua es azul y cálida. No se ven conchas en la orilla y el mar no tiene algas, por eso no huele. Es algo sorprendente para unos atlánticos como nosotros.
En Quíos hay que ir al monasterio de Nea Mori, del siglo XI, donde están algunos de los mejores mosaicos del renacimiento macedónico. Allí comemos en el exterior mientras esperamos a la apertura del templo. No abren hasta las cuatro. Los monjes tienen que rezar.
Declarado patrimonio de la humanidad en 1990 por la Unesco merece una visita. Es un monasterio que, como todos, vivió tiempos mejores. Cuando la puerta se abre simplemente entras, no hay taquillas ni entradas. Tampoco monjes, se han retirado. Recorremos el recinto sin más turistas y solos. Nos movemos y entramos donde queremos. Nadie nos impide el paso a ningún sitio. Basta con respetar las escasas indicaciones de no pasar. Es una maravilla. Se le notan sus más de mil años de historia. Suelos de mármol gastado y desigual. Mosaicos, esplendorosos en las bóvedas de la pequeña iglesia. Son magníficos, aunque su estado de conservación sea parcial.
Este lugar de recogimiento tiene una historia negra que contar. En 1822 las islas griegas sometidas al imperio otomano se revelaron, entre ellas Quíos. La respuesta de sultán fue contundente. Veinte mil isleños fueron masacrados. Un grupo de supervivientes buscó refugio tras los muros santos del monasterio, en la vana confianza de su protección. Fue una masacre pavorosa. Sus calaveras, con evidentes muestras de la violencia que los mató, llenan hoy las vitrinas de una pequeña capilla. Por lo demás el monasterio esta semidestruido. En parte fruto del tiempo y parte fruto de aquella época. La aldea que lo rodeaba dejó de existir entonces.
Mientras cenamos revisamos nuestros billetes para el día siguiente y nos damos cuenta de un terrible error. Cuando la bruja de la agencia nos los vendía, y aseguraba las once como hora de salida, se olvidó del pequeño detalle de que era a las once, sí, pero de la noche. Eso es un problema grave para nosotros, pues nos supone un día menos en nuestro escueto tiempo de vuelta, el periodo vacacional se acaba. Con el móvil consigo unos billetes en otro buque que sale por la mañana pero que tendremos que confirmar en el puerto. Intentaremos recuperar lo gastado en el otro pasaje.
Así que a las ocho de la mañana, en la oficina de la Blue Star, puerto de Quíos, justo al tiempo en que una chica, con cara de sueño y bostezando sin pudor, abre la oficina. Nos confirma nuestro pasaje de la mañana pero sin posibilidad de un update. Viajaremos en clase perroflauta, sin derecho a butaca. Conseguimos que nos devuelva la mitad de lo pagado por el billete que no usaremos, y lo hace en efectivo.
El viaje en ferry es eterno. Va abarrotado de familias turcas, mujeres con pañuelo en la cabeza que bloquean los cuartos de baño encerrándose dentro durante horas. Es difícil encontrar un sitio cómodo, así que hacemos como todos, le echamos morro y hacemos uso de butacas que no hemos pagado. Sorprendentemente el barco tiene cajero y tiene efectivo, así que reforzamos nuestros fondos. Salimos los primeros del ferry al llegar a Atenas y enfilamos hacia Patras. Al poco comienza a llover con fuerza así que toca parar debajo de un puente en la autopista y vestirse de agua, con 29 grados y forrados de plástico, todo un placer. La autopista es de peaje, “only cash”. La carretera a Patras es una autovía en permanente obra, sin descanso, eso la hace odiosa, además llueve intermitente. Nos salimos en un pueblo al borde del mar llamado Akrata, un nombre precioso. Paramos delante de Apartamentos Antonio, y Antonio, que nos oye llegar, se asoma al balcón y nos vende su alojamiento: garaje, wifi. Aceptan Visa. 40€. Cena en el pueblo. No aceptan Visa.
Salimos temprano con ruta al puerto de Vasiliki, en la isla de Lefkada, donde dicen que salen ferrys para Ítaca. A partir de Patras el paisaje se hace más verde, y la carretera, una vez pasado el puente que une el Peloponeso con la masa continental de Grecia, se dulcifica. Desayunamos en Antirrio, en su muelle a los pies del puente y continuamos hacia Lefkada.
Lefkada es una isla casi por casualidad. Un puente barcaza que rota sobre sí mismo, se encarga de unirla a tierra firme. Al sur de la isla está el pueblo de Vasiliki y su puerto. Es un pandemonio de sitio, muy turístico. Seguimos las indicaciones hacia el puerto para informarnos. Esta en obras, el provisional no está indicado. Tras preguntar llegamos a él, pero el puesto-quiosco de billetes e información está cerrado. Un escueto cartel indica una agencia de viajes para informarse, pero no ponen la dirección. Aún así damos con ella e, ilusos de nosotros, contamos nuestro plan de ir a Ítaca. ¿Cuándo?, preguntan. ¡Hoy!, respondemos. Solo los jueves, contestan. ¿Cómo?, ¿No existe ninguna otra forma de ir a Ítaca?, insistimos. ¡¡No!!, aseguran.
Luego nos enteramos de que sí. De que hay. Se va a la isla vecina a Itaca, Kefalonia, que tiene una alta frecuencia de ferrys diarios y de ella se salta a Itaca. Pero no, el tipo de la agencia no quiso pensar. Es una constante en esta zona tan turística del país. Nadie te vende nada, nadie te atiende, nadie busca convencer de que gastes tu dinero en su negocio. Puedes pasear por la calle más turística del pueblo más turístico y pararte en un mostrador de souvenir, o sentarte en la terraza de un bar que nadie te pregunta nada. El dueño estará dentro, pero no moverá un dedo. Tú tienes que rogarle que te venda algo o te sirva algo, lo cual hará con enorme fastidio.
Así que aprovechamos el tiempo para dar una vuelta completa a la isla, hermosísima, y recalamos al final en su capital, Lefkadas, para buscar hotel. El primero que vemos está bien y nos convence. Le preguntamos si aceptan Visa y dice que no. Le hago ver que tiene datáfono y el cartel de Visa en la puerta, pero insiste. Nos vamos al hotel de al lado que sí acepta pago con tarjeta. Y cenamos el mejor atún a la parrilla de nuestra vida en un mini restaurante de un callejón en la parte antigua del pueblo.
Apuramos la salida de nuestro hotel de Lefkadas mucho más de lo habitual, no tenemos mucha prisa, pues el barco que nos llevará de Igoumenitsa a Ancona es nocturno y no tenemos planes para el día, solo rodar y disfrutar de la ruta. El camino a Igoumenitsa es muy agradable, con poco tráfico, y en seguida bordea el mar. Todo es zona turística a más no poder, pero con escasa actividad, se nota, y mucho, la crisis. Desayunamos en un restaurante de playa en Paralia. Cerca ya de Igoumenitsa. Llegamos pronto y estudiamos la posibilidad de aprovechar las horas acercándonos a la isla de Corfú. Tenemos suerte, y justo sale un transbordador con vuelta a las 9 de la noche, así que allá que vamos.
Corfú esta considerada una de las más bellas islas del Mar Jónico. Cercana a la costa y de más de 50 kilómetros de largo es un destino turístico de primer orden. Corfú inicia su historia escrita con Ulises y la Odisea. Es la última isla que pisó (mas bien naufragó) antes de conseguir llegar a Ítaca. Será nuestro premio de consolación por no haberlo conseguido nosotros.
En su fortaleza hay una exposición sobre la batalla de Lepanto, que puso freno a la expansión otomana por medio de una liga de naciones cristianas que comprendían fuerzas de Venecia, España y la Santa Liga. Florencia no jugó ese partido, que fue ganado gracias a las galeras españolas comandadas por Don Juan de Austria. Aquí, Cervantes, se convirtió en manco. Una batalla decisiva en la historia Europea, que se gana por el liderazgo y esfuerzo de la corona española y que en España casi no es ni nombrada. Aquí aseguran que fue un éxito de Venecia. Claro que la fortaleza de Corfú es claramente veneciana, como se encarga de recordar el pétreo león que esta presente en todos los paños, y eso lo justifica. Poco recorremos de la isla, que es enorme. Tiempo para comer como señores en un buen restaurante del puerto. Para rutear por la isla y ver sus paisajes, y para visitar por encima la capital y su fortaleza. La vuelta nos deja en el muelle vecino de donde saldrá nuestro ferry. Nos piden nuestra identificación guardias privados con chaleco antibalas y muy armados. Hasta tres veces tuvimos que enseñar nuestros documentos.
El barco llega con retraso, mucho retraso. Dos horas y media. El embarque es lentísimo. Las butacas reclinables numeradas no son tales, no tienen número y la mitad están rotas. Buscando las nuestras, un tipo con uniforme de botones nos indica una dirección, pero algo en su lenguaje corporal no nos convence y le preguntamos a otro. Resulta que es en dirección contraria. Una sala semi-iluminada, donde poltronas en mal estado acogen a sufridos viajero es nuestro sitio. Nos hacemos con dos filas de tres y no tumbamos. Intentaremos dormir. El aire acondicionado mantiene la sala excesivamente fresca. A mi izquierda, un gordo y repanchigado tipo ronca como si no hubiese un mañana. Al final aún tuvimos suerte. Esto es una especie de sálvense quien pueda.
Mala noche, como tocaba. Mal desayuno, como se sospechaba. Caro, abusivamente caro. Si en estos barcos los precios del catering son siempre abusivos, este se lleva la palma. ¿A dónde vas a ir si te tienen secuestrado aquí? Te cobran 4 € por una mini dosis de café laxante. El trato es, además, absolutamente displicente y se escuchan quejas en todos los idiomas.
Solo esperamos que ese retraso de casi tres horas no nos fastidie nuestro enlace de Civitavechia.
Y casi ocurre, por que el barco tardó en atracar lo impensable y para colmo nos tienen parados en el garaje otros 40 minutos más, por una avería en las rampas. Son más de las seis y media de la tarde. El ferry de Barcelona sale a las 10:15 y tenemos que hacer el check-in antes de la 9:45 para poder embarcar. El GPS marca la ruta más rápida cruzando Italia: 305 km y 4:20 horas. Tendrá que ser menos. Si no, no llegamos. Fueron 3 horas justas. El personal de la compañía es eficaz y nos hace el check-in con rapidez. Somos el último vehículo en embarcar y además observo que, con la caña que le dí a la moto, se derritió el intermitente derecho con el calor del escape. Pero estamos a bordo, por lo pelos, con un intermitente menos y el depósito en reserva. Siguiente parada, Barcelona.
Dormimos como niños en nuestro camarote. Agotados. Nos levantamos a las 10, lo cual es todo un récord. Enseguida se confirma lo que notamos ayer, el personal italiano es mucho más amable, sonríe y hace bromas, está atento y te hace la estancia más agradable. Es tan fácil. En el barco de bandera griega, gemelo de este, no encontramos nada parecido. El café es igual de malo pero te lo sirven con una sonrisa y cuesta la mitad, así que está más rico. Este ferry, con camarote privado para los dos y en una ruta más larga, cuesta lo mismo que el anterior sin camarote y con poltronas rotas.
Día aburrido cruzando el Mediterráneo entero, hasta desembarcar ya en España.
Atracamos en el puerto de Barcelona cumpliendo horario. Repostamos y ponemos ruta hacia a casa, haciendo noche en Castejón, en un hotel de carretera con un fantástico servicio y buffet libre realmente bueno… y barato.
Al día siguiente nos queda un largo tirón hacia casa.
Un tirón largo. Largo y aburrido. Siempre que cruzamos la península a la vuelta de un largo viaje hacemos una parada para comer un bocata en Ferreira de Pantón, tierra de mis abuelos. De allí a casa cruzando las suaves colinas del centro de Galicia, hacia nuestro Atlántico. A nuestras rías, donde vivimos y nuestra casa espera.
Para nosotros viajar es imprescindible, es como vivir en un sueño cada día. No nos cuesta adaptarnos a su ritmo y dejamos que en seguida nos atrape.
Pero al final, como siempre, los sueños acaban. Lo bueno de este tipo de sueños es que siempre dejan improntas imborrables. Y aprendes. La persona que vuelve no es la misma que salió.
Releyendo estas líneas, puede parecer que Grecia nos defraudó por el carácter de sus gentes, pero no es verdad. Volveríamos ahora mismo. Albania es un país recién despertado al mundo, cuando consiga organizarse explotará y crecerá y con ello perderá una parte importante de su encanto. Albania deja ganas de volver y profundizar más, mucho más.
Bosnia. Que país más hermoso y tan dividido. Son dos en uno, con sus dos parlamentos y dos culturas que parece que están aprendiendo a soportarse después de una cruel guerra.
Y qué decir de Montenegro, minúsculo y sorprendente. ¿Y Croacia? Son fascinantes sus paisajes, con un turismo en ciernes, cada vez más masivo, que amenaza con maltratar su paisaje si no van con cuidado. Aunque la verdad, lo mismo pensamos la primera vez que fuimos allí, hace 15 años.
Eslovenia, bonita y frágil. Como una doncella. Austria, Suiza, Francia, Andorra. Europa. Tan cerca y tan lejos. Cómo cambia el mundo mientras te alejas.
Para Motoviajeros, texto y fotos:
Francisco Guitián Lema // Eva Menduiña Barreiro








































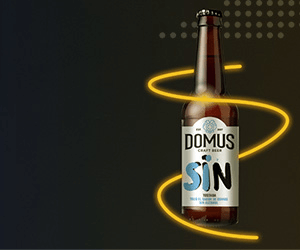






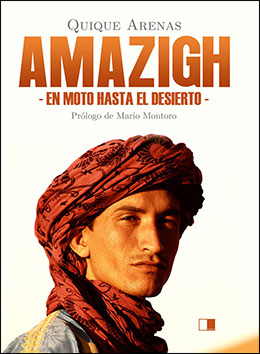
No hay comentarios hasta el momento.
Ser primero en dejar comentarios a continuación.